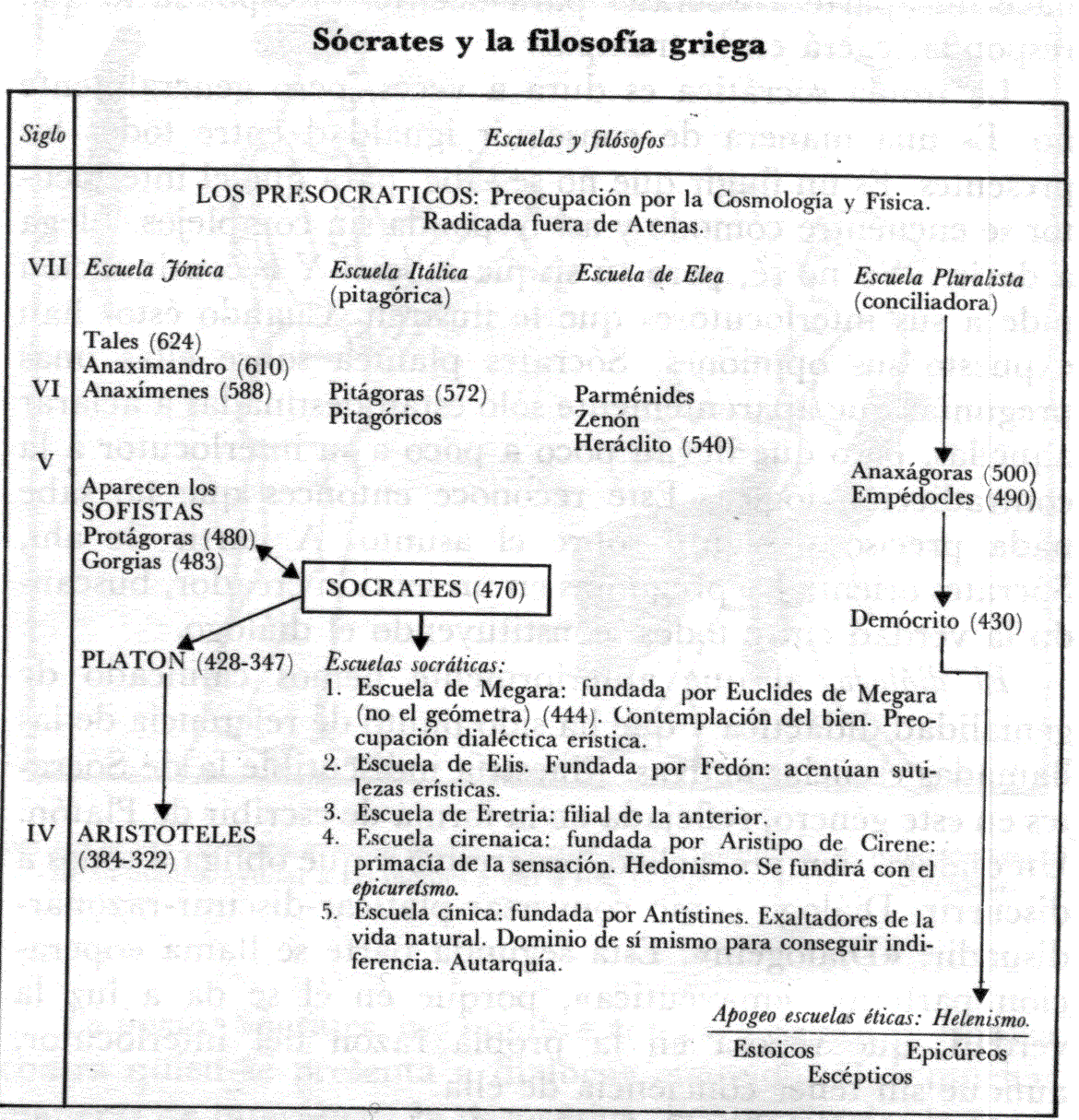Selección de textos de Diccionario Herder
de Filosofía.
Freud, Sigmund
(1856 - 1939).
Médico neurólogo, inventor del
psicoanálisis. Nacido en Freiberg (Moravia) en 1856, primer hijo del segundo
matrimonio de su padre, Jakob, un comerciante en lanas judío. Se trasladó con
su familia a Viena en el 1959 donde vivió hasta 1938, momento en que se exilió
a Londres huyendo de la persecución nazi. Entre 1860 i 1872 realizó los
estudios primarios y secundarios, interesándose más por las relaciones humanas
que por los estudios científicos. A raíz de una conferencia sobre el poema de
Tobler «Sobre la naturaleza» (atribuido a Goethe), decidio inscribirse en la
facultad de medicina (1873), interesándose particularmente en las Ciencias de la Naturaleza de
orientación darwiniana, por entonces muy en boga. Bajo la dirección de sus
maestros Ernst Brücke y Theodor Meynert realizó trabajos de investigación en
fisiología y publicó algunos artículos en el boletín de la Academia de Ciencias,
cambiando
definitivamente su
nombre Sigismund por Sigmund. En 1881 obtuvo su título de doctor en medicina,
especializándose en neuropatología. En este periodo se interesó por los efectos
terapéuticos de la cocaína (1884 - 1885). En 1885 asiste en el hospital de la Salpétrière (París) al
tratamiento de la histeria por la hipnosis, que realizaba el doctor Charcot.
Los efectos
espectaculares de este tratamiento, que afectaba a las capas profundas del
psiquismo de los enfermos, le orientan hacia el descubrimiento del inconsciente.
Casado en 1886 con
Martha Bernays, tuvo que renunciar a la carrera universitaria y ganarse la vida
como médico en su consulta privada y como director del servicio de neurología
de la clínica de Niños Enfermos, pero continúa sus investigaciones sobre las
causas psíquicas de la histeria. Sus investigaciones, realizadas en estrecha
colaboración con su amigo Breuer (1842 - 1925), dan como resultado sus primeros
escritos psicoanalíticos, Estudios sobre la histeria» publicados en 1893 -
1895. El caso de Anna O. (Bertha Pappenheim), tratada por Breuer en 1880 - 1882
se presenta como el acta fundacional de la clínica analítica. Si las
«histéricas sufren esencialmente de reminiscencias», como establece en sus
Estudios, el método terapéutico ha de desvelar el trauma que ocasiona el
síntoma mediante preguntas al paciente o el mecanismo de la libre asociación. La
ruptura con Breuer se realiza como consecuencia de la etiología sexual de la
neurosis planteada por Freud. La importancia de la sexualidad como causa
material de la neurosis y, sobre todo, como puesta en escena de la
representación de «los fantasmas del deseo» encaminan a Freud hacia uno de sus
principales descubrimientos: el complejo de Edipo. Complejo nuclear del
inconsciente que se constituye por un conflicto de sentimientos, originados por
la intervención del padre en la relación del niño con la madre. Iniciando, de
esta manera, el descubrimiento del inconsciente. Freud es relegado de la vida
académica y de la sociedad científica, contando tan sólo con la ayuda de su amigo
médico Wilhelm Fliess, con quien mantiene una extensa correspondencia entre
1887 y 1914. Los fundamentos de la nueva disciplina ya están asentados a partir
de La interpretación de los sueños (1899), obra en la que se afirma la realidad
del complejo de Edipo y la estructura tripartita del psiquismo, pero sus
orientaciones no cesarán de evolucionar en una triple dirección, conforme a lo
que él mismo apunta como ejes constitutivos de la nueva teoría: un
procedimiento de investigación de los procesos psíquicos, un método terapéutico
en el tratamiento de la neurosis y una serie de conceptos que se reivindicarán
como ciencia. Toda la obra freudiana se desarrolla a partir de estas tres vías,
no cesando de evolucionar en contraste permanente con el material clínico,
adquirido a través de sus pacientes y como resultado de su autoanálisis,
iniciado en 1897.La elaboración de una metapsicología, término con el que alude
a los procesos que conducen a un «más allá» de la conciencia, marca la dinámica
de la investigación psicoanalítica y permite distinguir las fases de la obra
freudiana y sus escritos más representativos. El primer periodo corresponde a
la constitución del edificio metapsicológico a través del estudio de las
formaciones del inconsciente que se estructuran alrededor del concepto de
represión y la teoría de la libido. Este primer periodo se inaugura con La
interpretación de los sueños y se desarrolla a través de La psicopatología de
la vida cotidiana (1904) y del estudio sobre El chiste y su relación con lo inconsciente
(1905). En este periodo rompe su trabajo en solitario y por sugerencia de
Wilhelm Stekel (analizado por Freud) invita a Adler, Kahane, Restler y Stekel a
reunirse en su casa para discutir su trabajo. Nace así (1902) la primera
sociedad de psicoanálisis, «el círculo vienés», que pronto se extiende
internacionalmente (1910). Las primeras disidencias aparecen en 1911 con Jung
y, un año más tarde, con Adler tal y como explica Freud en Para una historia
del movimiento psicoanalítico (1914).
Paralelamente a estas rupturas se
produce también un cambio en la teoría metapsicológica con la introducción del
narcisismo y la aplicación de la teoría psicoanalítica al estudio de las
ciencias del espíritu. Con la publicación de Tótem y Tabú (1913), Freud trata
de interpretar los componentes de la vida social y de la cultura. Estableciendo
un paralelismo entre la vida psíquica de los pueblos primitivos y la vida de
los neuróticos explicará el origen del tabú del incesto y del totemismo como
coincidentes con las prohibiciones edípicas. En esta obra Freud elabora una
teoría de la cultura y de las creencias religiosas que más tarde ampliará. La Introducción al
narcisismo (1914) supone un cambio fundamental en la tópica del yo y en la
concepción de la libido. Al hablar de una elección de objeto de tipo narcisista, Freud
introduce el concepto de narcisismo primario y señala la constitución de un
ideal del yo que actuará como censor. Estos cambios se formulan en los ensayos
escritos entre 1915 y 1916, agrupados bajo el nombre de Metapsicología: Las
pulsiones y sus destinos, La represión y El inconsciente, textos que se
complementan con una revisión de la interpretación de los sueños y con un
estudio sobre Duelo y melancolía.
Con la publicación
de Más allá del principio del placer (1920) se produce la reorganización
definitiva de la metapsicología. Este «más allá» de los procesos inconscientes
formulados por Freud se extiende también al campo de las pulsiones, base sobre
la que construye su teoría. La compulsión a la repetición cuestiona la
preeminencia del principio de placer y polariza la vida psíquica a partir del
principio de vida y del de muerte (Eros y Thanatos). Esta revisión se expresa
también en la formulación de una nueva tópica del psiquismo humano. En El Yo y el
ello (1923) el eje del conflicto no se establece entre el consciente y el
inconsciente, sino entre el yo y lo reprimido así separado del yo. En el plano
estructural, lo reprimido y lo inconsciente ya no están asimilados. Al yo se le
opone una instancia pulsional inconsciente, el Ello, y un ideal del yo o superyo,
instancia de la represión de donde procede el sentimiento de culpabilidad.
Un ensayo
revelador de la trayectoria psicoanalítica es Lo siniestro (1915) en cuanto que
interpreta un fenómeno aparentemente insignificante, casi olvidado por la
teoría estética. A través de distintas figuras y temas literarios sitúa el
origen de dicha sensación en el retorno de lo reprimido, de aquello que marcó
nuestras vivencias y creencias infantiles, pero que hubo de ser relegado y
ocultado. Las imágenes que de forma brusca despiertan ese retorno provocan una sensación siniestra, un
espanto que va más allá del simple temor o miedo. La Psicología de masas y
análisis del yo (1921) es una obra complementaria de las tesis expuestas en
Tótem y Tabú y la conclusión de su ensayo sobre el narcisismo al tratar de
interrogar el ideal individual y social como creadores de los vínculos sociales
gracias al proceso de identificación que potencian. Freud introduce el punto de
vista del objeto en la «psicología social» y renueva sus perspectivas al
analizar aquel aspecto del deseo que sostiene el imaginario colectivo. El
porvenir de una ilusión (1927) y El malestar en la cultura (1930) representan
las obras que culminan su teoría de la cultura, entendida como proceso de
civilización. La religión se analiza, en relación a este proceso y por sus
propios contenidos, como prolongación de las ilusiones más arcaicas, expresión
de unos deseos infantiles proyectados en la vida adulta. Esta significación
psicológica de la religión se complementará con una visión histórica en Moisés
y el monoteísmo (1939), última obra publicada en vida y auténtico testamento
simbólico, que trata de explicar su relación con la tradición judía y su visión
de la genealogía de la ley. El sentimiento de la ley, como elaboración del
deseo del padre, permite una separación de los vínculos maternales y crea de
este modo el espacio propio de un deseo.Los efectos de la obra freudiana en el
saber acerca del hombre se definen como una «revolución» (en el sentido
astronómico) de la concepción del sujeto. Este cambio fundamental se expresa
claramente en la parábola expresada en el texto relativo a «las tres heridas
del amor propio» de la humanidad: después de Copérnico, que puso fin a la
«ilusión cosmológica», asignando al hombre y a la tierra su posición relativa
en el orden del universo; después de Darwin, que lo reinsertó en la cadena de
los seres vivos, destruyendo la «ilusión biológica», Freud (uno de los llamados
maestros de la sospecha) ha transformado al yo al insertar en el psiquismo esta
idea de una «alteridad interna», lo inconsciente. Revolución en el corazón
mismo del conocimiento humano que rompe la unidad del sujeto en relación a su
saber y a su verdad.
Después de haber
sufrido durante quince años un cáncer de mandíbula y tras numerosas
operaciones, Freud muere el 23 de septiembre de 1939 en Maresfieds Gardens, un
año después de su exilio forzado a Londres por la invasión nazi de Austria (11
de marzo de 1938), de donde consiguió huir con su mujer y su hija Anna.
Sigmund Freud: la elaboración onírica
El primer efecto
de la elaboración onírica es la condensación, efecto que se nos muestra en el
hecho de que el contenido manifiesto del sueño es más breve que el latente,
constituyendo, por tanto, una especie de traducción abreviada del mismo. Esta
condensación, que sólo falta en algunos, muy pocos, sueños, alcanza a veces una
considerable intensidad. En cambio, no hallaremos nunca el caso contrario; esto
es el de que el sueño manifiesto sea más extenso que el latente y posea un más
rico contenido. La condensación se realiza por uno de los tres procedimientos
siguientes: 1.º Determinados elementos latentes quedan simplemente eliminados
2.° El sueño manifiesto no recibe sino fragmentos de ciertos complejos del
latente; 3.º Elementos latentes que poseen rasgos comunes aparecen fundidos en
el sueño manifiesto
Si os parece
mejor, podemos reservar el término condensación exclusivamente para este último
procedimiento. Sus efectos son muy fáciles de demostrar. Rememorando vuestros
propios sueños, encontraréis en seguida casos de condensación de varias
personas en una sola. Una persona compuesta de este género tiene el aspecto de
A, se halla vestida como B, hace algo que nos recuerda a C, y con todo esto
sabemos que se trata de D. En esta formación mixta se halla naturalmente,
acentuando un carácter o tributo común a las cuatro personas. De igual manera
podemos formar un compuesto de varios objetos o lugares, siempre que los mismos
posean uno o varios rasgos comunes que el sueño latente acentuara de un modo
particular. Fórmase aquí algo como una noción nueva y efímera que tiene, como
nódulo, al elemento común. De la superposición de las unidades fundidas en un
todo compuesto resulta, en general, una imagen de vagos contornos, análoga a la
que obtenemos impresionando varias fotografías sobre la misma placa. [...]
Un segundo efecto
de la elaboración onírica consiste en el desplazamiento el cual,
afortunadamente, nos es ya algo conocido, pues sabemos que es por completo obra
de la censura de los sueños. El desplazamiento se manifiesta de dos maneras:
haciendo que un elemento latente quede reemplazado no por uno de sus propios
elementos constitutivos, sino por algo más lejano a él; esto es, por una
alusión, o motivando que el acento psíquico quede transferido de un elemento
importante a otro que lo es menos, de manera que el sueño recibe un diferente
centro y adquiere un aspecto que nos desorienta.
La sustitución por
una alusión existe igualmente en nuestro pensamiento despierto, aunque con
algunas diferencias. En el pensamiento despierto, la alusión ha de ser
fácilmente inteligible y debe haber entre ella y la idea sustituida una
relación de contenido. También el chiste se sirve con frecuencia de la alusión,
sin atenerse ya a la condición asociativa entre los contenidos y reemplazando
esta asociación por una asociación externa inhabitual fundada en la
semilicadencia, en la multiplicidad de sentidos de algunas palabras, etc.; pero
observa, sin embargo, rigurosamente la condición de inteligibilidad, pues no
causaría efecto «chistoso» ninguno si no pudiésemos llegar sin dificultad desde
la alusión al objeto de la misma. En cambio, la alusión del desplazamiento
onírico se sustrae a estas dos limitaciones. No presenta sino relaciones por
completo exteriores y muy lejanas con el elemento al que reemplaza, y resulta
de este modo ininteligible, mostrándosenos, en su interpretación, como un
chiste fracasado y traído por los cabellos. La censura de los sueños no alcanza
su fin más que cuando consigue hacer inaccesible el camino que conduce de la
alusión a su substrato.
El desplazamiento
del acento psíquico es un proceso nada habitual en la expresión de nuestros
pensamientos y del que sólo nos servimos alguna vez cuando queremos producir un
efecto cómico. Para darnos idea de la desorientación que ocasiona, os recordaré
una conocida anécdota: Había en un pueblo un herrero que se hizo reo de un
sangriento crimen. El tribunal decidió que dicho crimen debía ser castigado:
pero como el herrero era el único del pueblo, y, en cambio, había tres sastres,
se ahorcó a uno de éstos en sustitución del criminal.
El tercer efecto
de la elaboración onírica es, desde el punto de vista psicológico, él más
interesante. Consiste en la transformación de las ideas en imágenes visuales.
Esto no quiere decir que todos los elementos del contenido latente sufran esta
transformación, pues muchas de las ideas que integran dicho contenido conservan
su forma y aparecen como tales Ideas o como conocimientos en el sueño
manifiesto. Por otro lado, no es la de imágenes visuales la única forma que las
ideas pueden revestir. Mas, de todos modos, resulta que dichas imágenes
constituyen lo esencial de la formación de los sueños. Esta parte de la
elaboración es la más constante, y para elementos aislados del sueño conocemos
ya la «representación verbal plástica» [...]
Prosiguiendo esta
comparación de las ideas latentes con los sueños manifiestos que las
reemplazan, realizamos toda una serie de inesperados descubrimientos, entre
ellos el singularísimo de que también el absurdo y el desatino de los sueños
poseen su particular significación. Es éste el punto en el que la oposición
entre la concepción médica y la psicoanalítica de los sueños alcanza su máxima
intensidad.
Conforme a la
primera, el sueño es absurdo por haber perdido la actividad psíquica que le da
origen toda facultad crítica. Por lo contrario, según nuestra concepción, el
sueño se hace absurdo cuando ha de expresar en su contenido manifiesto una
crítica o juicio, que, formando parte del contenido latente, tachan algo de
absurdo o desatinado. En un sueño que ya conocéis -el de los tres billetes de
teatro por un florín cincuenta céntimos- hallamos un acabado ejemplo de este
género. El juicio formulado en él era el siguiente: «Fue un absurdo casarse tan
pronto.»
Observamos
también, en el curso de nuestra labor interpretadora, qué es lo que corresponde
a las dudas e incertidumbres que con tanta frecuencia manifiesta el sujeto
sobre sí un cierto elemento ha entrado o no a formar realmente parte de su
sueño. Estas dudas y vacilaciones no encuentran, por lo general nada que a
ellas corresponda en las ideas latentes y son tan sólo un efecto de la censura,
debiendo relacionarse con una tentativa parcialmente conseguida de supresión o
represión.
Otro sorprendente
descubrimiento es el de la forma en la que la elaboración trata a las antítesis
integradas en el contenido latente. Sabemos ya que las analogías y
coincidencias existentes dentro de dicho contenido son sustituidas, en el sueño
manifiesto, por condensaciones. Pues bien: con las antítesis sucede algo
idéntico, y son, por tanto, expresadas por el mismo elemento manifiesto. De
este modo, todo elemento manifiesto susceptible de poseer un contrario puede
aparecer empleado tanto en su propio sentido como en el opuesto, y a veces en
ambos simultáneamente. El sentido total del sueño orientará en estos casos
nuestra interpretación. Tan singular procedimiento nos explica que en los
sueños no hallemos nunca representada, inequívocamente por lo menos, la
negación absoluta.
__________________________________________________
Lecciones
introductorias al psicoanálisis. Los sueños: elaboración onírica. En Obras
completas, Biblioteca Nueva, Madrid 1968, Vol. II, p.236-240
Sigmund Freud: justificación del concepto
de lo inconsciente
Desde muy diversos
sectores se nos ha discutido el derecho a aceptar la existencia de un psiquismo
inconsciente y a laborar científicamente con esta hipótesis. Contra esta
opinión podemos argüir que la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es
necesaria y legítima, y, además, que poseemos múltiples pruebas de su
exactitud. Es necesaria, porque los datos de la conciencia son altamente
incompletos. Tanto en los sanos como en los enfermos surgen con frecuencia
actos psíquicos cuya explicación presupone otros de los que la conciencia no
nos ofrece testimonio alguno. Actos de este género son no sólo los actos
fallidos y los sueños de los individuos sanos, sino también todos aquellos que
calificamos de un síntoma psíquico o de una obsesión en los enfermos. Nuestra
cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias cuyo origen desconocemos
y conclusiones intelectuales cuya elaboración ignoramos. Todos estos actos conscientes
resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría de que la
totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra
conciencia y, en cambio, quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e
inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes que hemos
inferido. Esta ganancia de sentido constituye, de por sí, motivo justificado
para traspasar los límites de la experiencia directa. Y si luego comprobamos
que tomando como base la existencia de un psiquismo inconsciente podemos
estructurar un procedimiento eficacísimo, por medio del cual influir
adecuadamente sobre el curso de los procesos conscientes, este éxito nos dará
una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra hipótesis. Habremos de
situarnos entonces en el punto de vista de que no es sino una pretensión
insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser
conocido por la conciencia. [...]
El nódulo del
sistema Inc. está constituido por representaciones de instintos que aspiran a
derivar su carga, o sea por impulsos de deseos. Estos impulsos instintivos se
hallan coordinados entre si y coexisten sin influir unos sobre otros ni tampoco
contradecirse. Cuando dos impulsos de deseos cuyos fines nos parecen
inconciliables son activados al mismo tiempo, no se anulan recíprocamente sino
que se unen para formar un fin intermedio, o sea una transacción.
En este sistema no
hay negación ni duda alguna, ni tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto
es aportado luego por la labor de la censura que actúa entre los sistemas Inc.
y Prec. La negación es una sustitución a un nivel más elevado de la represión.
En el sistema Inc. no hay sino contenidos más o menos enérgicamente
catectizados.
Reina en él una
mayor movilidad de las intensidades de carga. Por medio del proceso del
desplazamiento puede una idea transmitir a otra todo el montante de su carga, y
por el de la condensación acoger en sí toda la carga de varias otras ideas. A
mi juicio, deben considerarse estos dos procesos como caracteres del llamado
proceso psíquico primario. En el sistema Prec. domina el proceso secundario.
Cuanto tal proceso primario recae sobre elementos del sistema Pres., lo
juzgamos «cómico» y despierta la risa.
Los procesos del
sistema Inc. se hallan fuera del tiempo esto es, no aparecen ordenados
cronológicamente, no sufren modificación ninguna por el transcurso del tiempo y
carecen de toda relación con él. También la relación temporal se halla ligada a
la labor del sistema Cc.
Los procesos del
sistema Inc. carecen también de toda relación con la realidad Se hallan
sometidos al principio del placer y su destino depende exclusivamente de su
fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones comenzadas por el
placer y el displacer.
Resumiendo,
diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos
pertenecientes al sistema Inc. son la falta de contradicción el proceso
primario (movilidad de las cargas), la independencia del tiempo y la
sustitución de la realidad exterior por la psíquica.
__________________________________________________
Metapsicología: lo
inconsciente, en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid 1968, Vol. I,
p.1052-1061.